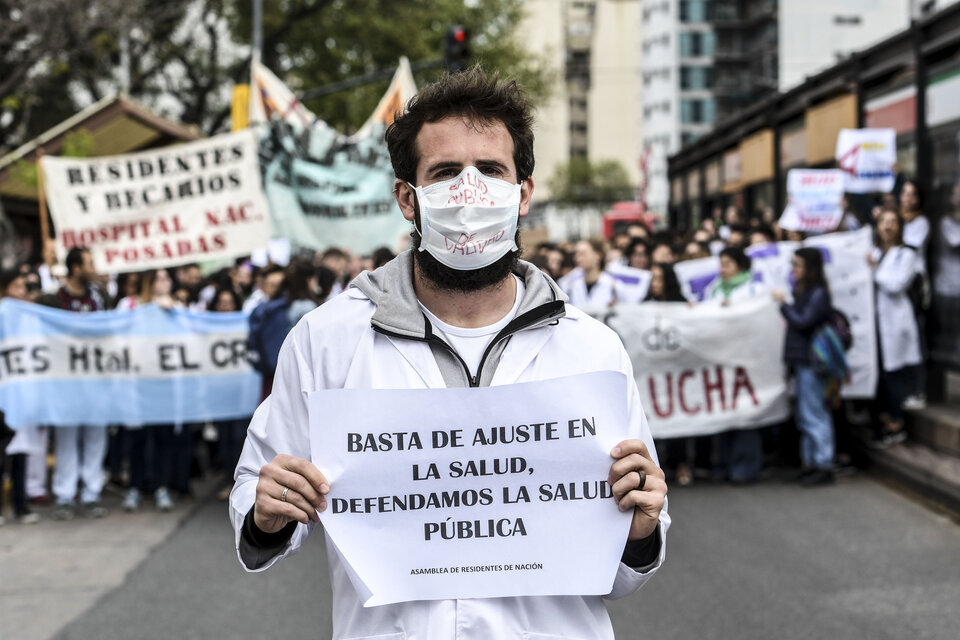Sobre el concepto y modos de representar problemas de salud [1]
Mario A. Chavero (Julio 2024).
A Débora Ferrandini
(1962-2012), in memoriam.
En este trabajo realizaremos un
análisis del texto “Algunos problemas complejos de
salud” de Débora Ferrandini y algunas
consideraciones sobre la importancia de la dimensión teórico-conceptual para la
praxis en salud.[2]
I)
Críticas a algunas definiciones de salud
Al inicio de su
escrito (Ferrandini, 2011) la autora realiza una crítica a la idea de la salud
en tanto “ausencia de enfermedad”. Emplea una metáfora bélica para graficar la
respuesta asistencial-médica que se deriva de esta visión: “... se trata de
identificar un enemigo y organizarse como un ejército disciplinado para combatirlo
... [para esta lógica existen] enemigos … armamentos … estrategias de guerra … tropas
… batallas” (p. 1).
A continuación aborda la definición según la cual la salud es el “completo bienestar físico, psíquico y social”,[3] refutando la misma por irrealizable y absurda: nadie puede lograr ese estado a riesgo de estar “completamente loco”. Ferrandini (2011) se pregunta por la factibilidad del cometido, de la misión de la medicina que el uso de esa concepción, genera o condiciona en el profesional, y concluye que quizá se haya exigido a la gente
que haga
cosas imposibles: que no corran ningún riesgo. Les enseñamos que se comporten
de determinada manera: que no coman ésto o aquello, cuidado como tienen las
relaciones sexuales (y con quien!), que hagan ejercicio, pero no demasiado, que
cuiden sus viviendas de la contaminación, que cuidado al cruzar la calle o al
andar en moto ... como si las personas fueran absolutamente libres de elegir como vivir, como si las
actitudes individuales fueran
suficientes para construir modos de vida saludables. Cuántas veces damos
consejos e indicaciones a gente que no puede llevaras a cabo por sus
condiciones materiales de vida. Cuántas veces le pedimos a gente que no puede elegir
qué comer que siga dietas evitando tal o cual alimento; o a jóvenes ocupados en
escapar de las balas de otros jóvenes o de la policía que usen preservativos
para evitar enfermedades que los matarían años después. Pero como todos sabemos
que el estado de completo bienestar es imposible de lograr, que los consejos
que repetimos sean imposibles de cumplir no nos detiene... . (p. 1. Énfasis
añadido)
En todo este
desarrollo la autora alude a la teoría del estilo de vida (Tesh,
1988; Krieger, 2011), sin nombrarla, sin designarla con ese nombre. Esto es muy
importante pues aquí podemos ver claramente el procedimiento realizado
por la autora: el reconocimiento, la identificación, de una concepción,
en este caso desde una postura crítica, y la posibilidad
de diferenciar en este sentido el concepto del término o palabra utilizado que, eventualmente,
lo designa.
Esto es quizá más
importante que la mera identificación o utilización de un término o aun de una categoría, sin esclarecer
la concepción que le subyace. Es que el concepto mantiene una tensión
con la categoría aunque ambos forman parte ya del terreno
científico en el cual han sido elaborados a partir de ciertos términos
del lenguaje. Los términos/palabras del lenguaje no científico no reconocen
una relación unívoca con las categorías y conceptos. La misma palabra puede
referir a diferentes conceptos; a su vez un mismo concepto puede aludirse a
través de distintos términos. Las categorías guardan y cobran sentido en su relación con los conceptos sustantivos de determinada teoría.[4]
El estilo de vida en
tanto teoría es abordado por autores/as anglosajones/as, principalmente.
En nuestro país no es un modelo o teoría que se (re)conozca y a la cual, en
consecuencia, se le preste la debida atención. A pesar de esto y quizá
también en parte debido a esto, es el modo más
extendido y aceptado de entender las causas de la enfermedad entre los
trabajadores del sector.
La autora describe, enumera, las indicaciones y los consejos que los médicos dan habitualmente a los pacientes, los cuales implican conductas que deberían cumplir para lograr prevenir la enfermedad o detener su avance. Estos comportamientos serían, bajo la lógica criticada por la autora, de libre elección, sin tener en cuenta las determinaciones y posibilidades de los individuos o grupos. Es decir: lo mismo podrían y deberían aplicarse a un desocupado o a un trabajador con salario mínimo que a un poderoso empresario. Lo mismo a una persona que vive en situación de pobreza que a quien es dueño de una cuenta offshore, a alguien que cirujea que a quien dispone de acciones en sanatorios de medicina privados, a quien debe recurrir a comedores asistenciales que a quien tiene más que resueltas las condiciones materiales de existencia y sus necesidades de vida.[5] La simple comunicación, como prescripción médica, de lo que es necesario y conveniente en pos de la salud ̶ y esa idea está ya considerada previamente como una abstracción, como un ideal a partir de determinada concepto de salud que no tiene en cuenta no sólo las determinaciones a que nos referimos sino tampoco los diferentes “modos de andar la vida” y de desplegar la vitalidad y potencialidades de un individuo en su contexto y grupo de pertenencia ̶ alcanzaría para lograr el cometido. Y para «llegar» al mismo, para lograr ese estado ideal, se impone el cumplimiento de esas consignas, de esas prescripciones. Si las/os pacientes no cumplen con estas será responsabilidad, o culpa, de ellas/os.